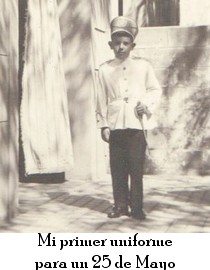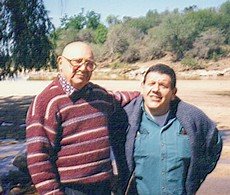2.
La poda.La sombra del acacio es algo pobre esta primavera, necesita de la poda para ser frondosa. Empero, sus largas varas llenas de hojas pequeñas que se elevan muy por encima del techo de la casa proyectan una semi penumbra traslúcida y atrayente.
El viento inaugura una danza perezosa en el follaje y, al igual que Elías, advierto en la suavidad de la brisa la presencia de Yahveh.
Elías subió al monte para encontrar a Yahveh. Vino un viento que desgajaba los árboles, pero Yahveh no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero en él Yahveh no estaba. Luego vino el fuego, pero Yahveh tampoco estaba en el fuego. Cuando Elías sintió una suave brisa que lo acariciaba se cubrió el rostro con el manto porque allí estaba Yahveh. La presencia de Yahveh siempre es una caricia, un contacto suave y cálido, una tierna y amorosa presencia. (Cf. 1Re 19,11-13).
Miro las varas largas e imagino la cruz clavada entre macizos de flores en el patio trasero. Un lugar para detenerse y meditar y orar, para dejarnos poseer por el misterio. Tendré que cortar las ramas del viejo acacio; heriré su forma y modificaré su copa. Será más pequeña durante algunos años pero crecerá renovada y será frondosa y fuerte.
Detengo la vista en la parra. Tiene, año más, año menos, la misma edad del acacio, unos treinta. También a ella le llegó el tiempo de la poda. Será el próximo invierno pues ya la savia corre ansiosa por sus ramas y dará pocos racimos de uvas pequeñas este verano; creció desordenada aunque sana. Necesita la poda. Si corto luego de la primera yema dará mucho fruto; si luego de la segunda, fruto y sombra; si luego de la tercera, sombra y muy pocas uvas; cubrirá de hojas la cancha y faltará el vino nuevo ese año.
Voy a hacer de podador este invierno. Podaré la viña y el acacio. De este último sacaré la cruz que plantaré en el patio y los sostenes del techo del quincho y los dos, acacio y vid seguirán creciendo y dando fruto y serán mejores cada año.
Me asocio a ti Padre, pienso. Voy a ejercer mi bendición, voy a dominar las cosas de la tierra, a modificarlas, porque heredo una bendición (Gen 1,28) y ese es mi destino, heredar una bendición. (1Pe 8,9b).
¿Padre, cuándo es el tiempo y cuál la forma de mi poda? ¿Qué deberé perder para dar fruto, para ser útil según tu medida?
Siempre será una herida que dolerá. Durante mi vida he valorado muchas cosas inútiles; por la poda aprenderé que no son importantes, pero dolerá. Quitaré de encima aquello que aprecio y que impide que tenga “vida en abundancia” como Tu quieres que tenga Padre, solamente por tu acción y tu Gracia será posible, yo solo soy incapaz de hacerlo, me resisto, me aferro a lo que nos aleja. Debo experimentar la pérdida de lo que no da fruto y confío en que Tu lo harás, (Jn. 15,2a.) para que dé más fruto. (Jn. 15,2b).
La perícopa de Juan de 15,2-3 utiliza un verbo griego cuya raíz designa a la vez, la poda y la pureza. Podemos leerlo de las dos maneras y mantiene su sentido: “...todo el que da fruto lo limpia (o lo poda) para que de más fruto...” y “...ustedes ya están limpios (o podados)...” y en la parra y las demás plantas sucede igual, podemos observarlo con claridad. Podar es limpiar, purificar y es siempre traumático. Pese a todo tengo confianza en que el podador ejercerá su oficio con sabiduría y allí justamente, en esa confianza reside mi fe. Me abandono a Dios, me entrego en las manos de mi Abbá. Él me creó para que me plenifique, para que crezca y de fruto y hará todas las cosas “...para bien de los que le aman”. (Rm. 8,28)
Olvido la vid y vuelvo al acacio. Sacaré más de diez varas largas y duras que luego de un año de secarse a la sombra serán casi imputrescibles. Dos, las más sólidas, serán la cruz alta que clavaré en el patio trasero algo oculta de los simples curiosos que pasan por la calle pero a disposición de los que entran, de los invitados.
Frente a ella cruzaré un tronco seco sobre las piedras lajas traídas de la sierra, de la cuesta de Al

tautina precisamente por donde pasó el Cura Brochero en su mula buscando árboles de quina y tirantes para la Casa de Ejercicios para sentarme no demasiado cómodo y que me ayude a resistir la tentación de quedarme. Las Cruz invita a quedarse pero hay que partir.
A los pocos minutos de estar frente al signo de la vida y del escándalo uno comienza a sentir unas ganas íntimas, cálidas, de penetrar el misterio del Dios que se hizo hombre y que en ella murió y que luego resucitó. No por curiosidad para entenderlo, sino para interiorizarlo en una acción de gracias sin fin. Al instante siento el deseo de orar, de conversar con quien me ama hasta el absurdo y a quien amo. Lo haré, pero lo justo. Lo necesario para expresarle mi agradecimiento y para pedirle fuerzas para partir. Aunque la cruz me invite a quedarme, partiré.
Es durante esos minutos de contemplación en los cuales siento la brisa que contó Elías. Se que Yahveh está allí. Está en la cruz y en mí. Me siento pecado y Gracia, las dos cosas a la vez. Quiero pedir perdón por la cruz pero no conozco las palabras, me quedo en silencio. ¿Probaste?
¿Probaste de quedarte en silencio contigo mismo, buscándote adentro, en el lugar donde Yahveh quiso hacer su morada? (Jn 14,23) ¿Probaste de salirte de las inquietudes del mundo de afuera para conocer el de adentro, ese auténticamente tuyo?
Cuando lo hagas sentirás una voz serena y tranquilizante en tu oído diciéndote “Tú eres mi hijo amado en quien me complazco...”. Te sabrás aceptado, amado, necesario para que el Padre celebre una fiesta por el hecho de estar contigo. Descubrirás que ya deja de importar cómo eres ni lo que tienes y que el Padre te ama porque Él quiere y tal como eres. Con tu pasado, con tus culpas, con tus pesadillas y tus horrores. El Padre te ama siempre en presente, siempre nuevo, siempre naciendo.
Entenderás que no te pide nada a cambio salvo amor y Él te lo da para que se lo entregues de vuelta. Comprobarás que ni siquiera te exige explicaciones. Ya te perdonó y está contigo. Calza tus pies desnudos, perfuma y viste tu cuerpo, adorna tus manos con sus anillos y celebra con música y manjares tu presencia en su casa. (Lc. 15,11-32). Yahveh sabe de tu arrepentimiento sin necesidad de que se lo digas. Penetra en lo más profundo, escucha tu silencio, ve lo escondido.
Luego de un tiempo dejaré el patio trasero y la cruz, esa cruz. Tomaré la mía, que es el regalo más precioso que me ha hecho mi Padre y saldré a cumplir con el Crucificado. Jesús me pide: “Si me amas, cumple mis mandamientos...”. Lo amo y tengo tres que cumplir, nada mas que tres, un número insignificante. Me dice primero: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas...”
Lo dice desde siempre, desde la eternidad, en el Deuteronomio: “Escucha Israel, el Señor Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón...” (Dt 6,4ss.). No hay cambios, primero Dios, antes que nada Dios, solamente Dios. Parece que sólo me quedaré con Dios y me hacen falta tantas cosas... pero por esa esclavitud de Dios a sus promesas y a su Palabra, todo lo demás será mío, todo me será dado por añadidura. (Sab 7,7-14).
Me dice después: “...Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes”. (Jn 14,34; 1Pe 1,22-23.25). Es el segundo mandamiento. No excluye a nadie con ese «ustedes»; lo dice para todos, para cualquiera que lo escuche, viva en el tiempo que viva, esté donde esté. No lo dijo, lo dice hoy. Lo está diciendo. Siempre la Palabra de Dios se pronuncia ahora y para mí. Me dice que ame a mi prójimo.
¿Quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano (Lc 10,29-37) lo dice todo, no hay que explicar nada, las parábolas no se explican.
Pero me cuesta aceptar que mi prójimo es aquél que me irrita contradiciéndome; el que robó en mi casa; el que atentó contra mi familia; el que torturó y mató desde la guerrilla o desde la dictadura.
Me cuesta aceptar que mi prójimo es ese desagradable borracho con olor a pobreza y vómito o aquél otro que está en la cárcel por violar una criatura o ese de ropa raída que duerme en una caja de cartón en la calle. Me cuesta aceptar que mi prójimo es ese enfermo que repugna o esa anciana que muestra la fragilidad de mi juventud. Prójimo es el próximo, el que está cercano a mí, cerca del lugar que estoy o por donde paso, o sea: todos, cualquiera, no tengo elección; me guste o no, me incomode o no, mi prójimo es ese otro.
Sin amor, todos los prójimos son insoportables.
Pero todavía me dice algo más, un tercer mandamiento que tengo que cumplir si lo amo. Merece una introducción para entender su profundidad e importancia. Jesús no quiere hacer de mí un privilegiado. No desea que me quede en la satisfacción de conocerlo, de amarlo. Quiere que lo comparta para que todos y cuando digo todos digo la creación entera, vivamos el Reino del Amor.
Por eso, como preámbulo para enunciar este tercer mandamiento, Jesús alude a la plenitud de su divinidad. Dice: “Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra...”.
Los profetas hablaban en nombre de Yahveh y lo hacían saber invocándolo de distintas maneras. Decían: “Oráculo de mi Señor...” o “Yahveh me dijo...” o “Yahveh me habló en sueños...” y luego pronunciaban la Palabra que venía de Yahveh. Esa Palabra no les era propia, tenía autoridad, venía de Dios.
Jesús invoca su propia autoridad, confiesa su divinidad, reconoce su poder, el que le dio el Padre pero que le pertenece porque ambos son una misma cosa; habla por sí mismo, lo más alto sobre la tierra, y dice: “...vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”. (Mt. 28,18ss.)
O sea que tengo que partir amando a diestra y siniestra, arriba y abajo, dando testimonio de amor para que “...vean como se aman” y por eso crean, porque «obras son amores y no buenas razones». Tengo que partir a comunicar la Palabra, a proclamar la Buena Noticia. No la puedo guardar para mi gozo y mi salvación porque no hay salvación para los egoístas ni hay gozo si no es en el Espíritu misionero del Señor. Tengo que partir porque la Cruz es dinámica, inquieta, celosa, abarcadora, excluyente...
Yahveh es un amante celoso y exige toda mi vida. No un poquito o un rato de tiempo libre de ocupaciones más importantes, sino todos y cada uno de los instantes de mi vida. Quiere que “velando o durmiendo esté siempre con Él”. Él me amó desde antes de los tiempos, desde que me pensó y amó a mi prójimo. Nos amó y nos ama tanto que quiere que habitemos en las moradas que nos tiene preparadas con nuestro nombre escrito en su portal.
Tengo que partir aunque deseo quedarme cómodo y satisfecho conmigo mismo, con la brisa y el lugar. Tengo que salir a buscar el rostro de Cristo, que no dejó ningún retrato ni escultura solamente para que lo encontremos en cada prójimo y en el espejo, cuando nos miramos. Tengo que salir a buscar al dueño de ese rostro y traerlo hacia la cruz de ramas de acacio para escuchar así la voz del Padre que me susurra: “Tu eres mi hijo amado en quien me complazco”.
Este invierno podaré el acacio que quedará sin ramas. Plantaré la cruz y partiré. Vendrán luego una primavera y un verano y habrá sombra, ahora espesa y corta. Seguramente las ramas ya no ensayarán esa danza elegante que ahora me admira, sino que será inquieta y algo más ruidosa, de hojas jóvenes y follaje ansioso.
La cruz quedará plantada y vacía. Saldré a buscar a Cristo en las calles, las fábricas, las escuelas, las iglesias para traerlo a la cruz.
La cruz está vacía y espera. No es el cuadro macabro de un agonizante clavado e inmóvil, sino la del Resucitado que anda entre nosotros; que come, que explica las Escrituras, que parte el pan (Lc 24,13-35. 41-43).
Es la cruz del triunfo; la del Dios que aceptó la poda para hacerse servidor, para estallar en brotes nuevos, para crecer con un Cuerpo renovado.
Es la cruz de acacio luego de la poda. Ahora el árbol es más mistérico que nunca; ahora es madera vieja para una nueva primavera.