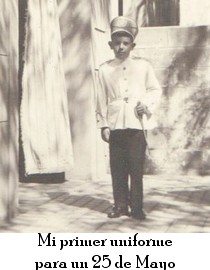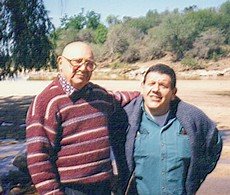Hoy es 7º Domingo de Pascua, Solemnidad de la Ascensión del Señor del año jubilar 2000. Estoy llegando a Misa un tanto atrasado y ansioso.
Desde que empezó la Cuaresma espero una señal, un mensaje del Señor, sujeto como siempre estoy a sus manifestaciones ordinarias o extraordinarias, para conjugar mi vida y hacerla poema y acción.
No es que no las tuve. Fueron tantas que me apabullaron, pero sigo ansioso. Pasó de todo, desde ser papá de nuevo y hasta abuelo por primera vez casi al mismo tiempo. Papá y abuelo a la vez... “¡Qué detalle, Señor, que has tenido conmigo...!” canturreo bajito...
No me falta inspiración ni comida en la mesa y suelo tener seguidos diálogos cortos con mi Padre del Cielo a cualquier hora del día, que es una grata forma de orar.
Todo, señales de la presencia de Dios en la vida de las personas. Casualidades, como se les suele llamar comúnmente y que yo insisto en llamar diosidades, porque casualidad es el seudónimo que usa Dios cuando quiere pasar desapercibido. (Me cito a mí mismo, porque esa frase la inventé o se la copié a alguien en “El Abbá, la Morada y el Acacio”, mi opera-libro prima que fue editado en el ‘99).
Pero todas estas son otras historias y quizá a nadie les importen aunque me empecine en escribirlas.
Ya habrán observado que aunque tuve muestras de la presencia del Resucitado y de su Espíritu en mi vida, quería más. Pedía más. Estaba inquieto. Deseaba que esta Cuaresma y esta Pascua fuesen especialmente significativas. Y lo fueron.
Dios, que es un Dios de buen humor, finamente irónico cuando se expresa en la paradoja, me mostró Su Rostro en la fiesta de la Ascensión de su Hijo. Ya finalizando el tiempo pascual y cuando el creyente se extasía en la belleza del Resucitado que glorificado sube al Cielo para quedarse entre nosotros —pura paradoja—, lo hizo en la cara brutal y sucia de Chirolita, en quien habita por decisión propia, que también para elegir rancho es Dios y vive donde quiere.
Les contaba al iniciar el relato, que entré al templo algo atrasado al momento de la primera lectura y busqué un sitio libre en algún banco. En todas las iglesias los bancos son unas perversas e incómodas tablas semi lustradas y nunca del todo limpias que poco tienen que ver con los cómodos sillones de las iglesias de Miami o de los salones mormones.
Buscando discretamente a mamá y a mi esposa que habían entrado antes mientras yo estacionaba el auto, vi un buen lugar en la nave central y lo perdí casi en el acto, ocupado por alguien más joven que cruzó entre los bancos sin importarle que estaban en plena lectura de los Hechos. Durante el rezo del Salmo, hallé otro lugar.
En la nave izquierda, cerca del Sagrario, un banco para cuatro o cinco estaba casi vacío. Me lancé a la conquista de la sutil impiedad del asiento de madera dura y cuando llegué advertí que era un error pero ya era tarde. Un solo católico ocupaba el banco y realmente, con él era demasiado. Valía en aromas por una manifestación de peronistas a pleno sol de verano en Plaza de Mayo.
Morocho de chuzas piojosas, sucio y vestido con sobras, rechupadazo con tinto de oferta y con demasiados caramelos afuera del frasco o, lo que es lo mismo, con algunos patitos fuera de línea en la sesera, oliendo a sudor y mugre y parloteando a lo loco estaba un pobre. (Días después supe que su nombre es Beto).
Muchas veces teoricé ante quienes me invitaban a dar una charlita o a reflexionar en voz alta en un encuentro sobre la necesidad de sacar la celebración eucarística afuera, a las puertas del templo, en donde estaban los benditos del Señor pidiendo limosna o bien a invitarlos a entrar. Si los benditos del Señor están afuera, nosotros, los que estamos adentro, ¿qué somos...?
Ahora el bendito pobre estaba adentro y yo me senté al lado. Pensé en hacer un disimulado mutis por la puerta lateral pero por vergüenza y por un cierto pudor muy íntimo de conciencia, me dispuse a aguantar la compañía. Confieso que me distrajo y me llenó de asco el sólo pensar en el momento en el cual tendría que darle la paz, lo que significaba tocar esas manos mugrientas o abrazarlo y en el peor de los casos, besar su mejilla. Me esforcé en convencerme a mí mismo que ese negro afeitado a machetazos era Jesús.
Supongo que Jesús no andaba por Galilea llevando consigo una ducha portátil y un baño químico. Supuestamente olía fiero, pero el Beto no era exactamente la representación del Cristo de cabellos y barba cuidados por Giordano tal como cuelga el cuadrito de yeso que tengo en el comedor de casa. Claro está que Jesús es algo más que yeso chino y también admitamos que el Beto superaba todas las expectativas de miseria de aquél que “no tenía dónde apoyar la cabeza”. ¡Bueno...! Al menos y para mi consuelo, Jesús nunca fue visto rechupadazo... ni siquiera luego de las siete libaciones rituales de la Ultima Cena.
Mi vecino en el satánico banco —el modelo empleado por los carpinteros para uniformar los templos católicos con esos asientos puede ser la razón del crecimiento de las sectas a costa de nosotros, así que bien vale lo de satánicos— escuchó con atención, atronó cantando desafinado a lo Horacio Guaraní, puso algunas monedas en la bolsa de la colecta que sonaron como los cañones de la Heroica en los contabilizados y prudentes bolsillos de los ricos, se levantó y se sentó varias veces y opinó en alta voz. Calló gracias a mis codazos, método caritativo-psicológico derivado de los coscorrones que aprendí del Hermano Rafael, el prefecto de disciplina del Colegio La Salle-Jobson donde estudié y mediante tal expediente pude medianamente controlarlo de a ratitos.
No pude aguantar una sonrisa cuando el Beto sacó un jabón nuevo, envuelto y sin usar de su bolsillo y dijo más o menos “Lo voy a oler un rato, así huelo limpio...”, ni evitar un estremecimiento cuando se rascó con furia la cabellera y exorcizó en voz alta a los piojos. “¡Qué piojera...! ¡Qué piojera...! Esto no se aguanta más...” dijo.
Después de los piojos llegó el turno de la homilía del “Popu” Strina, un cura inquieto, escritor y capaz de hacerse amigo del juez con más facilidad que el Viejo Vizcacha.
Fue buena y es posible que hasta esos abyectos insectos se hayan cristianizado un poco si lo escucharon con atención. Algo de ella me perdí por pensar de nuevo en el dichoso momento de dar la paz a mi vecino de banco que ahora involucraba a los piojos. ¿Cómo hacer para estar a salvo de la invasión? ¿No acercarme demasiado? Inevitablemente si lo besaba, como suele hacerse en la celebración entre gente como uno, limpia y perfumada, alguno saltaría hacia mi cabeza. Darle la mano ya era algo sucio, pero acercarse a los piojos...
Mientras yo rumiaba sobre los piojos, el celebrante seguía hablando. El Popu es un cura mediático. Utiliza en sus sermones buenas figuras que llegan al corazón. Chirolita fue una de ellas.
Entre otros temas, predicó sobre la colecta destinada a Caritas que se realizaría el siguiente Domingo y lo hizo con lindura y sencillez pueblerina, tipo estocada al corazón de Mamerto (Menapace, mi hermano monje). Sacó de la galera dos personajes para ilustrar el tema: uno, el doctor de doble apellido que cree tener la salvación asegurada porque va siempre a Misa los domingos, porque comulga, porque aporta el diezmo, porque lleva el escapulario de Ntra. Sra. del Carmen, porque es lector de la Palabra, porque...
El otro personaje: Chirolita, el pobre. “Ese de quien —dijo el Popu— hay que hacerse amigo, porque en el juicio, en una de esas está junto al Señor y oportunamente, cuando le toca el turno al doctor de doble apellido, puede recordarle a Jesús ese sángüche y ese vaso de agua fresca que le dio una tardecita de verano, ...y salvarlo”.
Lo miré al Beto con más cariño. Como no conocía aún su nombre, lo llamé Chirolita para mi fuero interno y al momento de dar la paz apreté fuerte su mano e inicié el peligroso camino hacia su mejilla, bien que le pese a los piojos. Él, con dignidad de pobre, se escurrió del beso. No se si porque mi perfume importado de free shop de aeropuerto internacional le olía mal o porque no quería contagiarme los piojos. Prefiero pensar lo segundo. Lo primero estruja mi autoestima y la transforma en papilla para bebés. Si para el bendito del Señor huelo mal... ¿Para quién huelo bien...?
Y los dejo porque me está picando la cabeza. Me rasco y vuelvo.
Un cuento de Juan Carlos Sánchez
Desde que empezó la Cuaresma espero una señal, un mensaje del Señor, sujeto como siempre estoy a sus manifestaciones ordinarias o extraordinarias, para conjugar mi vida y hacerla poema y acción.
No es que no las tuve. Fueron tantas que me apabullaron, pero sigo ansioso. Pasó de todo, desde ser papá de nuevo y hasta abuelo por primera vez casi al mismo tiempo. Papá y abuelo a la vez... “¡Qué detalle, Señor, que has tenido conmigo...!” canturreo bajito...
No me falta inspiración ni comida en la mesa y suelo tener seguidos diálogos cortos con mi Padre del Cielo a cualquier hora del día, que es una grata forma de orar.
Todo, señales de la presencia de Dios en la vida de las personas. Casualidades, como se les suele llamar comúnmente y que yo insisto en llamar diosidades, porque casualidad es el seudónimo que usa Dios cuando quiere pasar desapercibido. (Me cito a mí mismo, porque esa frase la inventé o se la copié a alguien en “El Abbá, la Morada y el Acacio”, mi opera-libro prima que fue editado en el ‘99).
Pero todas estas son otras historias y quizá a nadie les importen aunque me empecine en escribirlas.
Ya habrán observado que aunque tuve muestras de la presencia del Resucitado y de su Espíritu en mi vida, quería más. Pedía más. Estaba inquieto. Deseaba que esta Cuaresma y esta Pascua fuesen especialmente significativas. Y lo fueron.
Dios, que es un Dios de buen humor, finamente irónico cuando se expresa en la paradoja, me mostró Su Rostro en la fiesta de la Ascensión de su Hijo. Ya finalizando el tiempo pascual y cuando el creyente se extasía en la belleza del Resucitado que glorificado sube al Cielo para quedarse entre nosotros —pura paradoja—, lo hizo en la cara brutal y sucia de Chirolita, en quien habita por decisión propia, que también para elegir rancho es Dios y vive donde quiere.
Les contaba al iniciar el relato, que entré al templo algo atrasado al momento de la primera lectura y busqué un sitio libre en algún banco. En todas las iglesias los bancos son unas perversas e incómodas tablas semi lustradas y nunca del todo limpias que poco tienen que ver con los cómodos sillones de las iglesias de Miami o de los salones mormones.
Buscando discretamente a mamá y a mi esposa que habían entrado antes mientras yo estacionaba el auto, vi un buen lugar en la nave central y lo perdí casi en el acto, ocupado por alguien más joven que cruzó entre los bancos sin importarle que estaban en plena lectura de los Hechos. Durante el rezo del Salmo, hallé otro lugar.
En la nave izquierda, cerca del Sagrario, un banco para cuatro o cinco estaba casi vacío. Me lancé a la conquista de la sutil impiedad del asiento de madera dura y cuando llegué advertí que era un error pero ya era tarde. Un solo católico ocupaba el banco y realmente, con él era demasiado. Valía en aromas por una manifestación de peronistas a pleno sol de verano en Plaza de Mayo.
Morocho de chuzas piojosas, sucio y vestido con sobras, rechupadazo con tinto de oferta y con demasiados caramelos afuera del frasco o, lo que es lo mismo, con algunos patitos fuera de línea en la sesera, oliendo a sudor y mugre y parloteando a lo loco estaba un pobre. (Días después supe que su nombre es Beto).
Muchas veces teoricé ante quienes me invitaban a dar una charlita o a reflexionar en voz alta en un encuentro sobre la necesidad de sacar la celebración eucarística afuera, a las puertas del templo, en donde estaban los benditos del Señor pidiendo limosna o bien a invitarlos a entrar. Si los benditos del Señor están afuera, nosotros, los que estamos adentro, ¿qué somos...?
Ahora el bendito pobre estaba adentro y yo me senté al lado. Pensé en hacer un disimulado mutis por la puerta lateral pero por vergüenza y por un cierto pudor muy íntimo de conciencia, me dispuse a aguantar la compañía. Confieso que me distrajo y me llenó de asco el sólo pensar en el momento en el cual tendría que darle la paz, lo que significaba tocar esas manos mugrientas o abrazarlo y en el peor de los casos, besar su mejilla. Me esforcé en convencerme a mí mismo que ese negro afeitado a machetazos era Jesús.
Supongo que Jesús no andaba por Galilea llevando consigo una ducha portátil y un baño químico. Supuestamente olía fiero, pero el Beto no era exactamente la representación del Cristo de cabellos y barba cuidados por Giordano tal como cuelga el cuadrito de yeso que tengo en el comedor de casa. Claro está que Jesús es algo más que yeso chino y también admitamos que el Beto superaba todas las expectativas de miseria de aquél que “no tenía dónde apoyar la cabeza”. ¡Bueno...! Al menos y para mi consuelo, Jesús nunca fue visto rechupadazo... ni siquiera luego de las siete libaciones rituales de la Ultima Cena.
Mi vecino en el satánico banco —el modelo empleado por los carpinteros para uniformar los templos católicos con esos asientos puede ser la razón del crecimiento de las sectas a costa de nosotros, así que bien vale lo de satánicos— escuchó con atención, atronó cantando desafinado a lo Horacio Guaraní, puso algunas monedas en la bolsa de la colecta que sonaron como los cañones de la Heroica en los contabilizados y prudentes bolsillos de los ricos, se levantó y se sentó varias veces y opinó en alta voz. Calló gracias a mis codazos, método caritativo-psicológico derivado de los coscorrones que aprendí del Hermano Rafael, el prefecto de disciplina del Colegio La Salle-Jobson donde estudié y mediante tal expediente pude medianamente controlarlo de a ratitos.
No pude aguantar una sonrisa cuando el Beto sacó un jabón nuevo, envuelto y sin usar de su bolsillo y dijo más o menos “Lo voy a oler un rato, así huelo limpio...”, ni evitar un estremecimiento cuando se rascó con furia la cabellera y exorcizó en voz alta a los piojos. “¡Qué piojera...! ¡Qué piojera...! Esto no se aguanta más...” dijo.
Después de los piojos llegó el turno de la homilía del “Popu” Strina, un cura inquieto, escritor y capaz de hacerse amigo del juez con más facilidad que el Viejo Vizcacha.
Fue buena y es posible que hasta esos abyectos insectos se hayan cristianizado un poco si lo escucharon con atención. Algo de ella me perdí por pensar de nuevo en el dichoso momento de dar la paz a mi vecino de banco que ahora involucraba a los piojos. ¿Cómo hacer para estar a salvo de la invasión? ¿No acercarme demasiado? Inevitablemente si lo besaba, como suele hacerse en la celebración entre gente como uno, limpia y perfumada, alguno saltaría hacia mi cabeza. Darle la mano ya era algo sucio, pero acercarse a los piojos...
Mientras yo rumiaba sobre los piojos, el celebrante seguía hablando. El Popu es un cura mediático. Utiliza en sus sermones buenas figuras que llegan al corazón. Chirolita fue una de ellas.
Entre otros temas, predicó sobre la colecta destinada a Caritas que se realizaría el siguiente Domingo y lo hizo con lindura y sencillez pueblerina, tipo estocada al corazón de Mamerto (Menapace, mi hermano monje). Sacó de la galera dos personajes para ilustrar el tema: uno, el doctor de doble apellido que cree tener la salvación asegurada porque va siempre a Misa los domingos, porque comulga, porque aporta el diezmo, porque lleva el escapulario de Ntra. Sra. del Carmen, porque es lector de la Palabra, porque...
El otro personaje: Chirolita, el pobre. “Ese de quien —dijo el Popu— hay que hacerse amigo, porque en el juicio, en una de esas está junto al Señor y oportunamente, cuando le toca el turno al doctor de doble apellido, puede recordarle a Jesús ese sángüche y ese vaso de agua fresca que le dio una tardecita de verano, ...y salvarlo”.
Lo miré al Beto con más cariño. Como no conocía aún su nombre, lo llamé Chirolita para mi fuero interno y al momento de dar la paz apreté fuerte su mano e inicié el peligroso camino hacia su mejilla, bien que le pese a los piojos. Él, con dignidad de pobre, se escurrió del beso. No se si porque mi perfume importado de free shop de aeropuerto internacional le olía mal o porque no quería contagiarme los piojos. Prefiero pensar lo segundo. Lo primero estruja mi autoestima y la transforma en papilla para bebés. Si para el bendito del Señor huelo mal... ¿Para quién huelo bien...?
Y los dejo porque me está picando la cabeza. Me rasco y vuelvo.
Un cuento de Juan Carlos Sánchez
De: "Bajo la Piel"