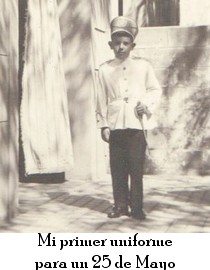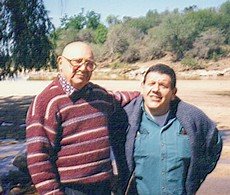Un cuento de JC Sánchez D.
La Gota e’ Grasa es un boliche superviviente a la posmodernidad y al turismo que puede ser encontrado con cierta dificultad en la Avda. Mitre al nosecuántos del pueblo de Mina Clavero, en la Córdoba de Traslasierra frente al Hotel Rossetti. Alguna vez tiempo atrás Don Abdón Zazú, uno de entre tantos pioneros árabes que fueron llegando al valle instalando sus comercios, adquiriendo los terrenos céntricos y los campos fértiles, abrió un almacén de ramos generales del cual se abastecía gran parte de los pobladores de la zona. Recuerdo haber ido muchas veces al almacén durante mi niñez acompañando a papá y a mamá o a alguno de mis tíos: Justo Pastor, José María o Juan, en sulky o a caballo a hacer la provista que incluía desde harina y caramelos hasta alambre y alguna caronilla para reemplazar la gastada del Morocho, el gran caballo moro que solía montar en mis aventuras serranas.
Cuando se murió Don Abdón los muchachos abandonaron el negocio. El pueblo comenzó a llenarse de supermercados y de ferreterías especializando el comercio y la casa permaneció cerrada durante años, acumulando tierra y olvidando historias. Por eso quiero contar esta, para que no se pierda como se perdieron tantas otras que formaron parte de la tradición de los típicos poblados serranos.
Uno de los hijos de Don Abdón, tomando parte de su herencia a cuenta, amontonó en un estrecho espacio del viejo local del almacén, una parrilla, una heladera carnicera, un mostradorcito de madera, algunas mesas y sillas rejuntadas y una cuchilla carnicera de amedrentadoras proporciones y filo efectivo y se la rebuscó con “La Gota e’ Grasa”, churrasquería al paso.
El sistema de marketing de la empresa gastronómica fue y es simple: tirar el humo del asado para afuera, para la calle, para que entren los tentados; logrado, invitar al cliente a que elija el pedazo de carne que será asado para su consumo y hacer todo ello sin apuro. Sobre todo esto último que no es cuestión, por el simple hecho de transformarse en empresario, de perder la identidad.
Al boliche el nombre le vino de rebote y simplemente porque el dueño olvidó comprar un trapo rejilla y detergente cuando abrió y todo, absolutamente todo: mesas, sillas, piso y mostrador, estaban llenos de las gotas de grasa que chorrearon de las tiras de asado del primer día y que, por supuesto, al iniciarse la actividad al día siguiente sobrevivían firmes en su sitio natal. Un poeta y bohemio telúrico se sentó sobre algunas de ellas manchando el vaquero y medio enojado, medio socarrón, protestó: “¡Che...! ¡...Esto no es un comedor... es una gota e’ grasa...! Y de allí quedó el nombre. Alguna vez quisieron cambiarlo pero no hubo forma. Cuando algo se entraña en el pueblo, no sale ni con purga.
Una noche de veranito anticipado y de moscas haraganas allá por Octubre lo invité al Bachi Arias, el pintor, poeta, periodista, ensayista, crítico y activista —pero sin apuro tampoco— de cualquier cosa que mereciese ser cambiada por razones políticas o filosóficas o simplemente por aburrimiento, a tomar unos vinos y a comer una tira de asado a La Gota e’ Grasa. El Bachi es un fenómeno de la inventiva racional y del equilibrado y sano dislate místico. Estar con él es uno de los pocos placeres de los cuales no puedo ni quiero privarme cuando estoy en el valle. Acepta la vida tal como la vive, con filosofía desde una perspectiva cristiana sin por ello abandonar su genialidad profética, condición que le es tan propia como las arrugas del rostro o el gusto por el tinto en damajuana. Las primeras, las arrugas, una herencia genética y el segundo una apropiación personal: una ontológica incorporación vitivinícola.
Desde sus múltiples programas radiales —Bachi fue el pionero de la actividad radiofónica por FM en la zona fundando La Radio del Aire Libre a la que inundó de humo de cigarrillos apenas inaugurada—, compartió con la audiencia frases y pensamientos célebres de su inventiva, de los cuales recuerdo vívida-mente dos: “Es imposible matar a quien ha elegido vivir eternamente...” dijo una mañana refiriéndose al concepto de eternidad que tiene muy claro por su formación religiosa y “...Cuando Dios creó la luz, yo ya debía dos facturas...” resignado ante el corte de energía en la planta transmisora que por falta de pago le hizo la Cooperativa Eléctrica en medio de un programa, sacándolo del aire.
Así que siempre que puedo paso a buscarlo para compartir algo, especialmente ideas y algunos recuerdos, si con vino, mejor.
Esa noche de veranito anticipado de Octubre y de moscas noctámbulas y bobas el Bachi me contó esta historia.
José María y Teresa se habían casado hacía más de doce años. Lentamente construyeron su propia historia familiar. Pusieron un negocito en su casa y progresaron sin apuro. Vinieron los chicos: cuatro. Primero dos, que ya eran grandes al momento de la historia que les cuento y los pequeños, algo tardíos. Después de una buena temporada turística, de esas que parece que no volverán, compraron un autito chalchalero —por lo fiero y cantor de puro ruidoso— con el cual viajaban a la Capital a buscar mercadería y paseaban por las sierras los fines de semana.
Cristianos por educación y convicción, no faltaban a Misa ningún Domingo ni a las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ni olvidaban rezar el Rosario diario en familia. La familia toda estaba arregladita con el Señor y el futuro pintaba tranquilo. No para tirar manteca al techo, pero sí para tenerla en la mesa untadas en las tostadas, en los desayunos con mate cocido para los grandes y leche para los chicos.
Fue un mediodía de Enero, un Domingo, cuando ocurrió todo. Concurrieron a Misa de diez y enseguida cargaron un asadito en el autito para comerlo en familia junto al río.
A la salida del pueblo hacia el sur como quien rumbea para Nono o el Dique La Viña se había construido una costanera insensata. Era una de esas obras para las elecciones, mal señalizada y con una bajada de ripio inseguro que terminaba en una curva cerrada que enlazaba con el camino costero al río.
A metros del curvón en bajada y hacia el norte hay un sauce grande, uno de los pocos árboles viejos respetados por las inundaciones. Allí estacionaron el auto, descargaron las vituallas, pusieron a la sombra la heladera portátil a hielo con las bebidas y José María y los mayores fueron a buscar leña para el fuego. Teresa y los chiquitos bajaron la barranca hacia el extenso arenal que bordea el Río de los Sauces, de aguas transparentes y cálidas que hace las delicias de los turistas. El paraje estaba casi solitario, con algunos veraneantes por aquí y por allá que no les quitarían privacidad. Al menos, no habría mucha bulla. El sol picaba como nunca ese verano fuerte y después de un corto paseo por las aguas Teresa y los chiquitos volvieron, buscando el amparo del sauce.
José María y los dos muchachos encendieron el fuego y cortaron finitas rodajas de salame colonia para la picada. Los chiquitos, algo al costado, buscando sombra entre los raigones del sauce, jugaban con unos palitos a tirarse tiros imaginando revólveres de policías y armas láser de la Guerra de las Galaxias. Teresa, viciosa del mate, bajó hasta el río en procura de agua para llena la pava. Desde allí, horrorizada y mientras un grito estrangulado le atenaceaba la garganta, pudo ver todo.
La vieja y destartalada camioneta venía por la bajada que daba al río, velozmente y patinando sobre el ripio. En un instante que a ella le pareció una eternidad, su conductor perdió el control y se desplazó haciendo un medio trompo, hacia el auto estacionado. Con un estruendo aterrador impactó contra un costado del pequeño vehículo casi levantándolo por el aire. En ese instante, la escena desapareció de la mirada de Teresa y un estallido de colores deslumbrantes ocupó su campo visual, mientras sentía que el mundo se terminaba.
— ¿Dónde están ellos?— Pensó en José María y los chicos, mientras luchaba por recuperarse, lográndolo a medias.
Tropezando y temblorosa subió el bordo y se acercó al lugar donde habían preparando el picnic. Fue recién en ese momento y al ver lo que jamás hubiese querido ver en su vida, que el grito logró salir de su garganta y el llanto explotó junto a un dolor grande, muy grande, tan grande que creyó no poder soportarlo.
Su esposo y los dos mayores estaban ensangrentados y quietos, semi aplastados por los dos vehículos y los chiquitos, tirados junto al sauce, también sangrando, respiraban muy suavemente y sin abrir los ojos.
Lo que siguió fue casi un sueño. Rechupadazos, con borrachera de la noche anterior, espantados y a los gritos, el conductor y los pasajeros de la camioneta trataron de sacar los cuerpos de entre los restos y algunos turistas se arrimaron presurosos, listos para ayudar. La policía y la ambulancia de la CLEMIC, la cooperativa de electricidad, llegaron enseguida avisados por un paseante que tenía teléfono celular. Su familia fue trasladada de inmediato al hospital y Teresa, después de los calmantes de rutina, supo que había quedado viuda, que los dos mayores habían muerto y que los chiquitos tenían alguna muy leve esperanza de recuperación.
Soportó el velorio y el entierro como corresponde a una mujer de valor aunque sin escatimar lágrimas y rezos y, cumplidas las formalidades, se instaló a cuidar los chiquitos o, al menos, a hacerles compañía desde los sillones del pasillo de acceso a la terapia intensiva.
El parte del médico fue dudoso tirando a desesperante. Estaban en coma y delicados, tenían fuertes golpes internos y no evidenciaban signos de recuperación. El tiempo jugaba a favor, dijo, pero había que esperar. Que estaban haciendo todo lo posible pero que en definitiva, quedaban en manos de Dios. La frase la golpeó duro. “En manos de Dios...”
Teresa, como en un sueño, salió caminando del hospital con rumbo a la Parroquia. Caminó las ocho o nueve cuadras cordobesas que la separaban del templo y entró en silencio, sin saludar al Cura Manuel Pereira que la miró desde el portal entre asombrado y preocupado.
Por el centro de la moderna nave caminó hacia el altar lateral en el que se encuentra el Sagrario que contiene las formas consagradas. Se puso en presencia del Dios vivo al cual amaba desde lo más profundo de su corazón y más que a cualquier cosa de este mundo y sin una lágrima, sin enojo ni violencia, con una voz calma pero con una seguridad escalofriante, oró.
— Lo de José María, pase... Es de ley que los mayores nos muramos primero. Lo de los pibes grandes, también. Ya está hecho... Pero... a estos dos... ¡Si me los tocás, te mato! —dijo— ¡...Te mato...! —y dándose vuelta, regresó al Hospital.
En La Gota de Grasa, sentado frente a mí, el Bachi hizo silencio, indicando así que el relato había terminado pero que aún faltaba algo, su reflexión personal. Tomó un largo trago de tinto con soda hasta terminar el vaso, lo depositó sobre la mesa suavemente y me miró.
— Los chicos se salvaron— dijo, masticando las palabras y yo escribo exactamente las que él uso, porque quedaron grabadas imborrablemente en mi memoria—. Empezaron a recuperarse enseguida; de un día para el otro. Dicen que fue un milagro...— y agregó— ...yo, personalmente, te digo, creo que Él... Él se cagó.
Levanté mi copa, terminé mi vino de un trago, serví nuevos vasos. Brindé en silencio por un Dios de inexplicables comportamientos que no quería morir en ningún corazón. Estuvimos en silencio mirando la nada hasta levantarnos para ir a dormir.
De "Bajo la Piel" - Cuentos
La Gota e’ Grasa es un boliche superviviente a la posmodernidad y al turismo que puede ser encontrado con cierta dificultad en la Avda. Mitre al nosecuántos del pueblo de Mina Clavero, en la Córdoba de Traslasierra frente al Hotel Rossetti. Alguna vez tiempo atrás Don Abdón Zazú, uno de entre tantos pioneros árabes que fueron llegando al valle instalando sus comercios, adquiriendo los terrenos céntricos y los campos fértiles, abrió un almacén de ramos generales del cual se abastecía gran parte de los pobladores de la zona. Recuerdo haber ido muchas veces al almacén durante mi niñez acompañando a papá y a mamá o a alguno de mis tíos: Justo Pastor, José María o Juan, en sulky o a caballo a hacer la provista que incluía desde harina y caramelos hasta alambre y alguna caronilla para reemplazar la gastada del Morocho, el gran caballo moro que solía montar en mis aventuras serranas.
Cuando se murió Don Abdón los muchachos abandonaron el negocio. El pueblo comenzó a llenarse de supermercados y de ferreterías especializando el comercio y la casa permaneció cerrada durante años, acumulando tierra y olvidando historias. Por eso quiero contar esta, para que no se pierda como se perdieron tantas otras que formaron parte de la tradición de los típicos poblados serranos.
Uno de los hijos de Don Abdón, tomando parte de su herencia a cuenta, amontonó en un estrecho espacio del viejo local del almacén, una parrilla, una heladera carnicera, un mostradorcito de madera, algunas mesas y sillas rejuntadas y una cuchilla carnicera de amedrentadoras proporciones y filo efectivo y se la rebuscó con “La Gota e’ Grasa”, churrasquería al paso.
El sistema de marketing de la empresa gastronómica fue y es simple: tirar el humo del asado para afuera, para la calle, para que entren los tentados; logrado, invitar al cliente a que elija el pedazo de carne que será asado para su consumo y hacer todo ello sin apuro. Sobre todo esto último que no es cuestión, por el simple hecho de transformarse en empresario, de perder la identidad.
Al boliche el nombre le vino de rebote y simplemente porque el dueño olvidó comprar un trapo rejilla y detergente cuando abrió y todo, absolutamente todo: mesas, sillas, piso y mostrador, estaban llenos de las gotas de grasa que chorrearon de las tiras de asado del primer día y que, por supuesto, al iniciarse la actividad al día siguiente sobrevivían firmes en su sitio natal. Un poeta y bohemio telúrico se sentó sobre algunas de ellas manchando el vaquero y medio enojado, medio socarrón, protestó: “¡Che...! ¡...Esto no es un comedor... es una gota e’ grasa...! Y de allí quedó el nombre. Alguna vez quisieron cambiarlo pero no hubo forma. Cuando algo se entraña en el pueblo, no sale ni con purga.

Una noche de veranito anticipado y de moscas haraganas allá por Octubre lo invité al Bachi Arias, el pintor, poeta, periodista, ensayista, crítico y activista —pero sin apuro tampoco— de cualquier cosa que mereciese ser cambiada por razones políticas o filosóficas o simplemente por aburrimiento, a tomar unos vinos y a comer una tira de asado a La Gota e’ Grasa. El Bachi es un fenómeno de la inventiva racional y del equilibrado y sano dislate místico. Estar con él es uno de los pocos placeres de los cuales no puedo ni quiero privarme cuando estoy en el valle. Acepta la vida tal como la vive, con filosofía desde una perspectiva cristiana sin por ello abandonar su genialidad profética, condición que le es tan propia como las arrugas del rostro o el gusto por el tinto en damajuana. Las primeras, las arrugas, una herencia genética y el segundo una apropiación personal: una ontológica incorporación vitivinícola.
Desde sus múltiples programas radiales —Bachi fue el pionero de la actividad radiofónica por FM en la zona fundando La Radio del Aire Libre a la que inundó de humo de cigarrillos apenas inaugurada—, compartió con la audiencia frases y pensamientos célebres de su inventiva, de los cuales recuerdo vívida-mente dos: “Es imposible matar a quien ha elegido vivir eternamente...” dijo una mañana refiriéndose al concepto de eternidad que tiene muy claro por su formación religiosa y “...Cuando Dios creó la luz, yo ya debía dos facturas...” resignado ante el corte de energía en la planta transmisora que por falta de pago le hizo la Cooperativa Eléctrica en medio de un programa, sacándolo del aire.
Así que siempre que puedo paso a buscarlo para compartir algo, especialmente ideas y algunos recuerdos, si con vino, mejor.
Esa noche de veranito anticipado de Octubre y de moscas noctámbulas y bobas el Bachi me contó esta historia.
José María y Teresa se habían casado hacía más de doce años. Lentamente construyeron su propia historia familiar. Pusieron un negocito en su casa y progresaron sin apuro. Vinieron los chicos: cuatro. Primero dos, que ya eran grandes al momento de la historia que les cuento y los pequeños, algo tardíos. Después de una buena temporada turística, de esas que parece que no volverán, compraron un autito chalchalero —por lo fiero y cantor de puro ruidoso— con el cual viajaban a la Capital a buscar mercadería y paseaban por las sierras los fines de semana.
Cristianos por educación y convicción, no faltaban a Misa ningún Domingo ni a las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ni olvidaban rezar el Rosario diario en familia. La familia toda estaba arregladita con el Señor y el futuro pintaba tranquilo. No para tirar manteca al techo, pero sí para tenerla en la mesa untadas en las tostadas, en los desayunos con mate cocido para los grandes y leche para los chicos.
Fue un mediodía de Enero, un Domingo, cuando ocurrió todo. Concurrieron a Misa de diez y enseguida cargaron un asadito en el autito para comerlo en familia junto al río.
A la salida del pueblo hacia el sur como quien rumbea para Nono o el Dique La Viña se había construido una costanera insensata. Era una de esas obras para las elecciones, mal señalizada y con una bajada de ripio inseguro que terminaba en una curva cerrada que enlazaba con el camino costero al río.
A metros del curvón en bajada y hacia el norte hay un sauce grande, uno de los pocos árboles viejos respetados por las inundaciones. Allí estacionaron el auto, descargaron las vituallas, pusieron a la sombra la heladera portátil a hielo con las bebidas y José María y los mayores fueron a buscar leña para el fuego. Teresa y los chiquitos bajaron la barranca hacia el extenso arenal que bordea el Río de los Sauces, de aguas transparentes y cálidas que hace las delicias de los turistas. El paraje estaba casi solitario, con algunos veraneantes por aquí y por allá que no les quitarían privacidad. Al menos, no habría mucha bulla. El sol picaba como nunca ese verano fuerte y después de un corto paseo por las aguas Teresa y los chiquitos volvieron, buscando el amparo del sauce.
José María y los dos muchachos encendieron el fuego y cortaron finitas rodajas de salame colonia para la picada. Los chiquitos, algo al costado, buscando sombra entre los raigones del sauce, jugaban con unos palitos a tirarse tiros imaginando revólveres de policías y armas láser de la Guerra de las Galaxias. Teresa, viciosa del mate, bajó hasta el río en procura de agua para llena la pava. Desde allí, horrorizada y mientras un grito estrangulado le atenaceaba la garganta, pudo ver todo.
La vieja y destartalada camioneta venía por la bajada que daba al río, velozmente y patinando sobre el ripio. En un instante que a ella le pareció una eternidad, su conductor perdió el control y se desplazó haciendo un medio trompo, hacia el auto estacionado. Con un estruendo aterrador impactó contra un costado del pequeño vehículo casi levantándolo por el aire. En ese instante, la escena desapareció de la mirada de Teresa y un estallido de colores deslumbrantes ocupó su campo visual, mientras sentía que el mundo se terminaba.
— ¿Dónde están ellos?— Pensó en José María y los chicos, mientras luchaba por recuperarse, lográndolo a medias.

Tropezando y temblorosa subió el bordo y se acercó al lugar donde habían preparando el picnic. Fue recién en ese momento y al ver lo que jamás hubiese querido ver en su vida, que el grito logró salir de su garganta y el llanto explotó junto a un dolor grande, muy grande, tan grande que creyó no poder soportarlo.
Su esposo y los dos mayores estaban ensangrentados y quietos, semi aplastados por los dos vehículos y los chiquitos, tirados junto al sauce, también sangrando, respiraban muy suavemente y sin abrir los ojos.

Lo que siguió fue casi un sueño. Rechupadazos, con borrachera de la noche anterior, espantados y a los gritos, el conductor y los pasajeros de la camioneta trataron de sacar los cuerpos de entre los restos y algunos turistas se arrimaron presurosos, listos para ayudar. La policía y la ambulancia de la CLEMIC, la cooperativa de electricidad, llegaron enseguida avisados por un paseante que tenía teléfono celular. Su familia fue trasladada de inmediato al hospital y Teresa, después de los calmantes de rutina, supo que había quedado viuda, que los dos mayores habían muerto y que los chiquitos tenían alguna muy leve esperanza de recuperación.
Soportó el velorio y el entierro como corresponde a una mujer de valor aunque sin escatimar lágrimas y rezos y, cumplidas las formalidades, se instaló a cuidar los chiquitos o, al menos, a hacerles compañía desde los sillones del pasillo de acceso a la terapia intensiva.
El parte del médico fue dudoso tirando a desesperante. Estaban en coma y delicados, tenían fuertes golpes internos y no evidenciaban signos de recuperación. El tiempo jugaba a favor, dijo, pero había que esperar. Que estaban haciendo todo lo posible pero que en definitiva, quedaban en manos de Dios. La frase la golpeó duro. “En manos de Dios...”
Teresa, como en un sueño, salió caminando del hospital con rumbo a la Parroquia. Caminó las ocho o nueve cuadras cordobesas que la separaban del templo y entró en silencio, sin saludar al Cura Manuel Pereira que la miró desde el portal entre asombrado y preocupado.
Por el centro de la moderna nave caminó hacia el altar lateral en el que se encuentra el Sagrario que contiene las formas consagradas. Se puso en presencia del Dios vivo al cual amaba desde lo más profundo de su corazón y más que a cualquier cosa de este mundo y sin una lágrima, sin enojo ni violencia, con una voz calma pero con una seguridad escalofriante, oró.
— Lo de José María, pase... Es de ley que los mayores nos muramos primero. Lo de los pibes grandes, también. Ya está hecho... Pero... a estos dos... ¡Si me los tocás, te mato! —dijo— ¡...Te mato...! —y dándose vuelta, regresó al Hospital.
En La Gota de Grasa, sentado frente a mí, el Bachi hizo silencio, indicando así que el relato había terminado pero que aún faltaba algo, su reflexión personal. Tomó un largo trago de tinto con soda hasta terminar el vaso, lo depositó sobre la mesa suavemente y me miró.
— Los chicos se salvaron— dijo, masticando las palabras y yo escribo exactamente las que él uso, porque quedaron grabadas imborrablemente en mi memoria—. Empezaron a recuperarse enseguida; de un día para el otro. Dicen que fue un milagro...— y agregó— ...yo, personalmente, te digo, creo que Él... Él se cagó.
Levanté mi copa, terminé mi vino de un trago, serví nuevos vasos. Brindé en silencio por un Dios de inexplicables comportamientos que no quería morir en ningún corazón. Estuvimos en silencio mirando la nada hasta levantarnos para ir a dormir.
De "Bajo la Piel" - Cuentos











 Recuerdo vividamente las patrullas, la vida en carpas, cuando la nieve las cubría totalmente y no nos dábamos cuenta de ello, cuando el calentador se apagaba por falta de oxígeno o se nos hacía difícil respirar, los refugios con sus pies de hielo, las tormentas de viento y nieve, el aullidos de los perros, el canto de las gaviotas o a lo lejos, las dorsales de algunas orcas, ballenas, las focas sobre los bandejones, ni que decir de los pingüinos que prácticamente convivían con nosotros.
Recuerdo vividamente las patrullas, la vida en carpas, cuando la nieve las cubría totalmente y no nos dábamos cuenta de ello, cuando el calentador se apagaba por falta de oxígeno o se nos hacía difícil respirar, los refugios con sus pies de hielo, las tormentas de viento y nieve, el aullidos de los perros, el canto de las gaviotas o a lo lejos, las dorsales de algunas orcas, ballenas, las focas sobre los bandejones, ni que decir de los pingüinos que prácticamente convivían con nosotros.